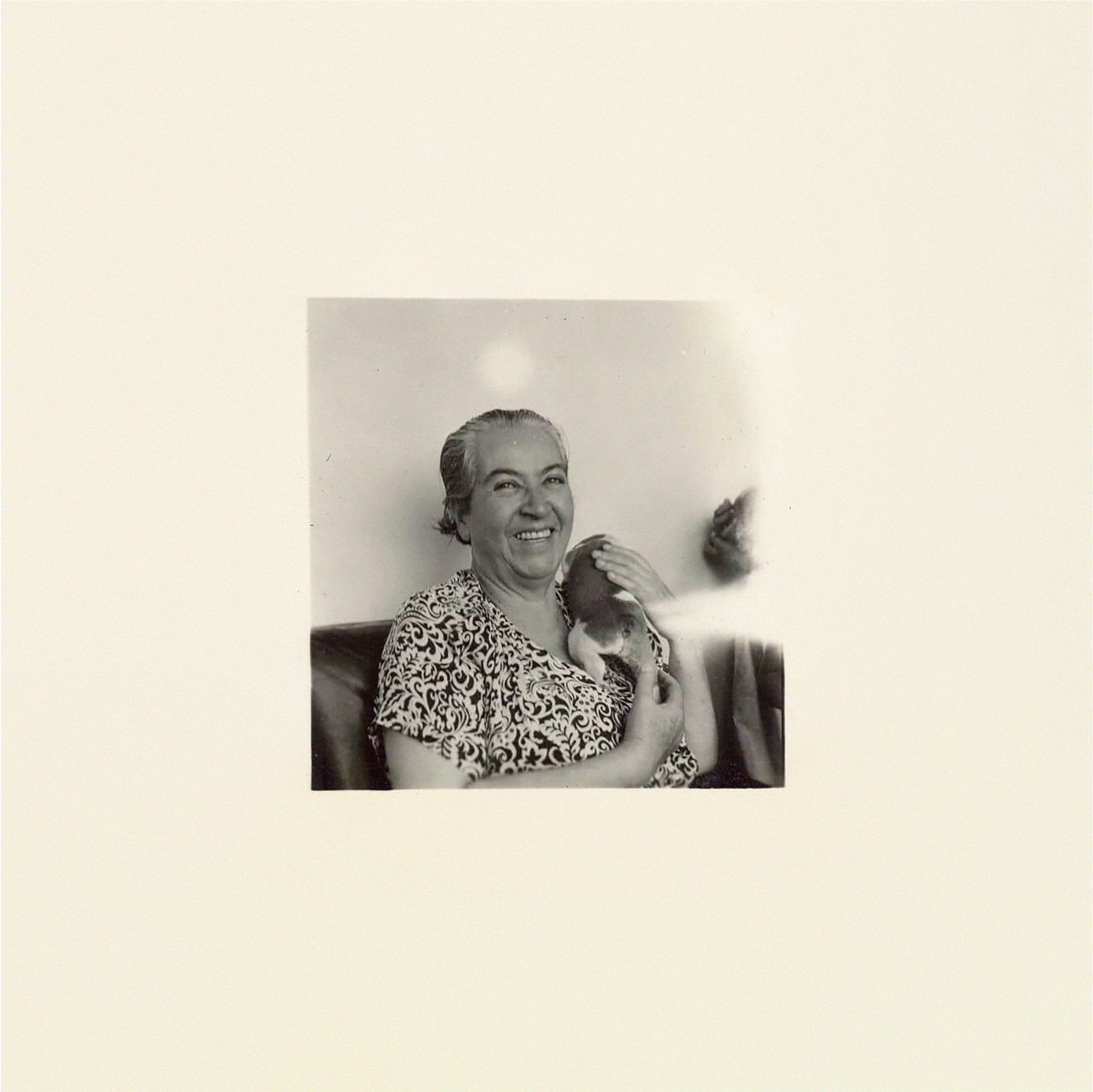El chileno puede contar como un idilio la historia de su patria. Ella ha sido muchas veces gesta o, en lengua militar, unas marchas forzadas.
Esta vida tal vez tenga por símbolo directo la piedra cordillerana. Cuando yo supe por primera vez que existían unos Andes boscosos, una cordillera vegetal, me quedé sin entender. Porque los Andes míos, aquéllos en que yo me crié, aparecen calvos y hostiles y no tienen más sensualidad de color que su piedra ardiendo en violeta o en siena, o disparando el fogonazo blanco de sus cumbres.
Al decir “los Andes” el ecuatoriano dice “selva”; otro tanto el colombiano. Nosotros al decir “cordillera” nombramos una materia porfiada y ácida, pero lo hacemos con un dejo filial, pues ella es para nosotros una criatura familiar, la matriarca original. Nuestro testimonio más visible en los mapas resulta ser la piedra; la memoria de los niños rebosa de cerros y serranías; la pintura de nuestros paisajistas anda poblada de la fosforescencia blanco-azulada bajo la cual vivimos. El hombre nuestro, generalmente corpulento, parece piedra hondeada o peñón en reposo, y nuestros muertos duermen como piedras lajas devueltas a sus cerros.
***
El lenguaje está lleno de sentidos peyorativos para la piedra, pero yo, hija suya, quiero los aspectos maternales que ella tiene para el indio-español: La piedra lo construyó todo en el Cuzco y el Yucatán precolombinos; en la colonia española ella volvió a prestarse para levantar el templo, la casa gubernamental y las amplias moradas que todavía proclaman un estilo de vida de gran dignidad. La piedra es la meseta sudamericana, es decir, la aristocracia de clima, luz y de vistas; ella regala los lugares más salubres donde no existen la marisma ni la ciénaga, enemigas del aliento y la piel.
Abandonada por cuatro siglos, la constructora parece ahora regresar, aunque sea molida, en llamada piedra artificial, señora en Nueva York y en Río de Janeiro; vuelve ella restableciendo en el horizonte lo aquilino, lo avizor, el poder sobre el espacio y el alarde de la luz.
***
La piedra forma el respaldo de la chilenidad; ella y no un tapiz de hierba sostiene nuestros pies. Va de los Andes al mar en cordones o serranías, creándonos una serie de valles, se baja dócilmente hacia la llamada Cordillera de la Costa, y juega a hacernos colinas después de haber jugado a amasar gigantes en el Campanario y en el Tupungato. Ella parece seguirnos y perseguirnos hasta el extremo sur, pues alcanza a la Tierra del Fuego, que es donde los Andes van a morir.
Pero, se dirá, la vida no prospera sobre la roca y sólo medra en limos fértiles. ¿Dónde escapar de ella para crear la patria?
Y la respuesta está aquí. Todos recuerdan los castillos feudales y los grandes monasterios medievales de Europa, cuyo muro circundante es de piedra absoluta, de piedra ciega que no promete nada al que llega. La puerta tremenda se abre y entonces aparecen un jardín, un parque, un viñedo y otros verdes espacios más.
Chile da la misma sorpresa. Se llega a él por “pasos” cordilleranos y se cae bruscamente sobre un vergel que nadie se esperaba; o bien, se penetra por el norte y pasando el desierto de la sal se abren a los ojos los valles de Copiapó, el Huasco y Elqui, frescos de viña y blanquecinos de higueral; o bien, se entra por el Estrecho de Magallanes y os recibe un país de hierba, una ondulación inacabable de pastales. Se avanza hacia el centro del país con el aliciente de esta promesa botánica y allí se encuentra, al fin, el agro en pleno del llano central, verdadero valle del Paraíso, tendido en una oferta del paisaje y de logro a la vez. La región es nuestra revancha tomada sobre la piedra invasora, una larga dulzura donde curar los ojos heridos por los filos cordilleranos.
***
El país, llamado por muchos “arca de piedra”, lo mismo que el cofre de los cuentos árabes, cela este largo tesoro. Por lo cual la clasificación de Chile se hace harto difícil. Allí existe tanta blancura de limos bajados de la mole cordillerana, y corre tanto resplandor floral a lo largo de las provincias centrales, y es tan ancha la banda de pomar que cubre el sur, que el clasificador simplista se ve en apuros; la piedra se retiró bruscamente hacia el este, el desierto del norte se anula como una ilusión óptica y el famoso Chile frío de la nutria y de los pingüinos se le deshace como un juego de espejos. Un sol semejante al que alabaron los poetas mediterráneos brilla sobre el Valle Central, humanizando paisaje y costumbre, y la raza hortelana labra magistralmente, porque el chileno cuenta desde sus orígenes cuatro mil años de sabiduría agrícola vasco-árabe-española.